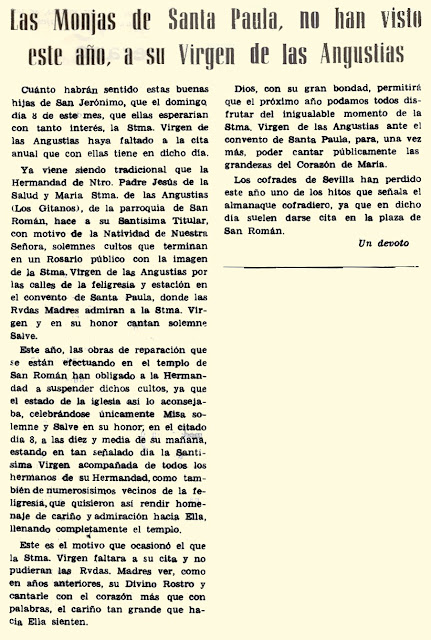Hace poco, contemplando un puñado de fotografías de la procesión extraordinaria del Señor de la Salud con motivo del centenario del establecimiento de la cofradía en San Román, recordé que entre los muchos papeles de mi padre había unas anotaciones al respecto, una especie de borrador en el que esbozaba una serie de datos para desarrollar posteriormente de forma más detallada. Quizás eran unos apuntes para aquellas memorias sobre sus años en la hermandad que proyectaba escribir cuando dejara de ocupar cargos en juntas de gobierno, pero que nunca consiguió redactar. Después de todo murió al pié del cañón, en el cargo de mayordomo, después de haber sido durante casi tres décadas secretario de la corporación.
La verdad es que leyendo esas anotaciones inconclusas he vuelto a revivir aquel día desde otra perspectiva. Yo era entonces un chaval de dieciséis años que acompañó a su Cristo sumergido en aquella marea humana. Sin cirio, porque sólo hubo cincuenta cirios para los hermanos más antiguos, pero a pesar de la libertad con que pude moverme aquel día arriba y abajo con mis primos, muchos fueron los detalles que se me escaparon, o lo mismo es que mi memoria comienza ya a flaquear.
Para culminar las celebraciones del centenario en San Román, que había comenzado cuando se cumplía efectivamente la efeméride, en noviembre de 1980, con la colocación de un azulejo conmemorativo junto a la puerta de nuestra capilla, ya entrados en 1981 y con una recién estrenada junta de gobierno se comenzó a considerar la oportunidad o no de realizar una procesión hasta la parroquia de San Nicolás, idea que se desechó para sustituirla finalmente por una hasta la Santa Iglesia Catedral, para celebrar allí misa pontifical en acción de gracias. Pensando también que en noviembre había más posibilidades de lluvia, se adelantó a octubre, al lunes día 12, festividad de la Virgen del Pilar.
Apuntan las anotaciones como se dio la oportunidad a los jóvenes hermanos de integrarse en la cuadrilla de profesionales que tenía que sacar al Señor, con lo que, dejando aparte mudás y desarmás, aquella salida procesional fue el antecedente más serio de la posterior creación de las cuadrillas de hermanos costaleros de nuestra corporación.
El paso se puso en la calle a las tres de la tarde. No cuenta mi padre en esas notas ni en las actas oficiales, y es algo que siempre me ha intrigado, porque iba el Señor sin potencias, la única vez que yo sepa en todas sus salidas procesionales. Desde un balcón de la calle Peñuelas Jesús Martín Cartaya tomó una foto histórica, en la que se ve a nuestro Titular saliendo del templo entre una abigarrada multitud, y delante del paso capataces de leyenda: El Kiki, Luque, Manolo Santiago junto a la manigueta. A la derecha se observa a un chaval portando el banderín de la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de las Angustias, a cuyo cargo estuvo el acompañamiento musical. El Señor aparece con la postura más inclinada y la zancada más abierta que le puso en su primera restauración Álvarez Duarte. Fue la última vez que procesionó así. Un mes antes se había celebrado un cabildo general extraordinario en el que se había acordado una nueva restauración que le devolviera su postura original.
Hace en sus apuntes mi padre hincapié en el calor de ese día, que califica de "agobiante", y como la muchedumbre de sevillanos que se agolpaba por Peñuelas y Bustos Tavera para ver pasar al Señor de la Salud impedía el cumplimiento de los horarios previstos, comenzando sólo a recuperarse tiempo en las anchuras de las calles Imagen, Laraña y Martín Villa. Al llegar a la plaza de San Francisco se encontraron como, a pesar del oficio remitido, el Ayuntamiento no había retirado los macetones que impedían el paso, cosa que solventaron los propios hermanos.
La comitiva entró a la hora acordada a la Catedral por la Puerta de San Miguel, situándose el paso en el trascoro, donde celebraría el pontifical Su Eminencia Reverendísima el Cardenal D. José María Bueno Monreal, auxiliado por el Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Román D. José Mª Ballesteros Bornes, y el Delegado Episcopal ante el Consejo de Cofradías D. Camilo Olivares Gutiérrez.
Terminado el acto, a las ocho de la tarde, asomaba el Señor de la Salud por la Puerta de los Palos, con repique de campanas de la Giralda, "ante una Plaza de la Virgen de los Reyes totalmente abarrotada de público, más incluso que la mañana del Viernes Santo". Momentos antes, Joselón Ortega había tomado otra foto histórica. El mayordomo Joaquín Ponce Díaz ha cedido su vara a Guillermo Cantalapiedra, viejo ex-mayordomo que tanto luchara por la hermandad en tiempos más duros, y que a pesar de sus muchos años no ha querido faltar al acto.
Terminado el acto, a las ocho de la tarde, asomaba el Señor de la Salud por la Puerta de los Palos, con repique de campanas de la Giralda, "ante una Plaza de la Virgen de los Reyes totalmente abarrotada de público, más incluso que la mañana del Viernes Santo". Momentos antes, Joselón Ortega había tomado otra foto histórica. El mayordomo Joaquín Ponce Díaz ha cedido su vara a Guillermo Cantalapiedra, viejo ex-mayordomo que tanto luchara por la hermandad en tiempos más duros, y que a pesar de sus muchos años no ha querido faltar al acto.
Lamentan las notas la ausencia de la autoridades locales en el andén del Ayuntamiento. "Hoy los políticos sólo se acercan al pueblo y sus tradiciones en época de elecciones". Calle Tetuán, viejo itinerario de la cofradía, y al llegar a la Campana "como en la mañana del Viernes Santo, el Señor da la vuelta de forma solemne... el público aplaude a rabiar".
Como se había previsto en un cabildo de oficiales celebrado justo el día anterior con carácter de urgencia, al llegar a la Encarnación, en la esquina de la juguetería de Cuervas, el paso rodea el solar del derribado mercado por su lado norte. Se trata de dar tiempo para que pase la Hermandad de la Virgen del Pilar de la parroquia de San Pedro que está también ese día en la calle, porque hay que tirar por Alcázares en dirección a la calle Feria. Ese mismo cabildo extraordinario del día anterior había decidido que el Señor de la Salud no podía faltarle a un hermano gravemente enfermo que lo esperaba con ansiedad, D. Manuel Carrera Anglada.
En San Juan de la Palma una representación de la Hermandad de la Amargura espera con estandarte, varas y un ramo de flores. "La puerta del templo totalmente abierta y el altar mayor como un ascua de luz, resaltando en el centro la bellísima imagen de Nuestra Señora de la Amargura". En Sevilla ya es un secreto a voces a donde se encamina el Cristo de los Gitanos, "y andando, andando, llegamos a la Plaza de Montensión..."
En un balcón de la antigua Plaza de los Carros, casi sin poder moverse por sus padecimientos, un hombre aguarda al Señor de la Salud. Sabe que pronto estará con Él, pero quiere su consuelo antes de morir. Y allí está el Señor, plantado en la plaza, sobre el paso que D. Manuel le ha regalado hace sólo un par de años, y con la cruz de todos nuestros sufrimientos a cuestas. Algunos miembros de la junta suben a saludar y confortar al hermano enfermo, y con ellos Manuel Mairena. En la plaza se ha hecho un silencio que sólo rompe el metal de la garganta del cantaor, que borda en esa noche de octubre una saeta alusiva al momento:
"Pare mío de la Salud
Que grande es ser de ti
Que grande es poder amarte
Y que grande es poder vivir
Pa tenerte yo que cantarte
Aunque me tenga que morir
Pare mío de la Salud
Que grande es ser de ti,
Que grande es poder cantarte"
Que grande es ser de ti
Que grande es poder amarte
Y que grande es poder vivir
Pa tenerte yo que cantarte
Aunque me tenga que morir
Pare mío de la Salud
Que grande es ser de ti,
Que grande es poder cantarte"
"Silencio, llantos, aplausos". Parece que mi padre se quedó sin palabras para describir lo que se vivió en aquella plaza. Yo, que estuve allí siendo sólo un adolescente, aún tengo menos. La procesión toma por Almirante Espinosa. Otra fotografía nos muestra al Señor pasando por allí. En el balcón de una vieja casa hoy derribada, dos ancianas al cuidado de dos Hermanitas de la Cruz contemplan al Rey de Reyes. También para ellas Él ha pasado, como pasa para todos.
Calle Castellar, Plaza de San Marcos, Socorro, y a las dos menos diez de la mañana el Señor entra en San Román. El paso se coloca en el centro del templo, delante del altar mayor, y D. Rafael Valero Montes, coadjutor, dirige el rezo de un padrenuestro en acción de gracias y por los hermanos difuntos.